La pequeña gran revolución de Hemant Upadhyay
Conocí a Hemant Upadhyay hace un par de semanas, un poco por casualidad.
Tenía intención de escribir un artículo sobre Holi, la gran fiesta de la primavera que se celebra en Nepal, India y otros países hinduistas, y por eso me dirigí a la casa cultural nepalí en París (la ciudad en la resido), donde me recibió Hemant, el presidente de la asociación, un hombre extremadamente educado y obsequioso, de pequeña talla, sonrisa afable y ojos risueños.
En su salón, amplio y luminoso, se entremezclaban instantáneas familiares con artesanías de Nepal y algunos cuadros impresionistas, simbolizando en cierto modo el encaje que se ha producido entre su cultura de nacimiento y su cultura de adopción.
“Oh, en realidad me siento casi francés”, confesó.
Y es que Hemant llegó a Francia hace más de treinta años, de una manera un tanto particular y después de llevarse por delante no pocas convenciones sociales de su país natal.
Por eso, aunque la visita tenía por objetivo hablar de esa festividad tradicional, sus recuerdos personales empezaron a impregnar el relato hasta tal punto que acabaron por usurparle completamente el protagonismo. Tanto, que decidí dejar Holi para otra ocasión. Preferí escuchar la historia de este hombre y contarla después. Al menos, una pequeña parte de ella.

BRAHMÁN
Hemant Upadhyay llevaba su futuro escrito en el nombre.
Desde que un nepalí nace, su apellido revela la casta a la que pertenece y esta determina en gran medida lo que puede y no puede hacer, con quien puede estar, qué puede ser en la vida.
Hemant pertenecía a los brahmanes, la casta sacerdotal, la más importante de las cuatro que rigen en Nepal como en la India. Por su connotación religiosa, un brahmán debe ejercer una profesión honorable. No puede beber alcohol, fumar o comer carne. No puede consumir alimentos que produzcan mal olor porque un brahmán es un ser puro; un brahmán no puede intimar con las castas inferiores ni con creyentes de otras religiones… “salvo el día de Holi”, matiza con un guiño.
Nacido en un pueblo pequeñito al sur del país, no lejos de la ciudad de Lumbini, a Hemant estas restricciones siempre le sonaron a chino. Desde que era un mocoso correteaba con los niños de otras castas y de otras religiones. No entendía las reprimendas de su madre cuando invitaba a sus amigos musulmanes a la casa familiar, ni la humareda de incienso que venía después para ‘purificar’ de nuevo el ambiente.
Ya de niño, descubrió su pasión por la cocina. Su madre caía enferma con frecuencia, y por ello, muchas veces, debía cocinar para sus hermanos y primos, “diecinueve en total, una locura”.
Un día consiguió que una vecina musulmana le regalara una gallina. Se empecinó en meterla en casa. Su tío le propinó una buena paliza, pero él se negó a deshacerse del bicho. Al final logró quedárselo y cocinarlo, su primera gran satisfacción culinaria.
Su padre pasaba poco tiempo en casa; trabajaba como aduanero, lo que permitió a Hemant cultivar otra de sus grandes pasiones: viajar.
Con doce años hacía excusiones diurnas a la India. Gracias a ser “el hijo del aduanero” los jefes de estación, que conocían a su padre, le permitían viajar gratis en los trenes que atravesaban la frontera diariamente.
Cuando llegó el momento de elegir su futuro, llegó el dilema y el desastre.
Su padre quería que fuera médico, profesión honorable en la sociedad; él soñaba con ser pastelero. Aunque para contentar a su familia hizo, pese a todo, el examen de acceso a la facultad de Medicina, lo suspendió miserablemente.
Fue entonces cuando se enteró de la existencia de la primer escuela hostelera de Nepal en Katmandú y decidió probar suerte. Oh sorpresa, logró entrar sin dificultades. Allí se instruyó y empezó a practicar una mezcla de gastronomía oriental, nepalí y francesa. Se especializó en repostería.
Durante su primer trabajo en un Holiday Inn en Katmandú conoció a un chef francés y se hicieron amigos. Su colega le convenció para que viajara a Francia con él.
Y así fue.
BIENVENU EN FRANCE
Hemant Upadhyay llegó a Francia en 1977 montado en un Peugeut 404.
Había hecho un viaje de casi 10.000 kilómetros atravesando la India, Paquistán, Irán, la antigua Yugoslavia, Italia y Suiza. Tenía 21 años, una visa de turista de 15 días y ganas de comerse el mundo.
Para poder quedarse en Francia, se inscribió como estudiante en la Alianza Francesa y abrió una pastelería con su socio, él en el obrador y su amigo en el mostrador. Trabajaban duro y les iba bien, pero a Hemant le preocupaba continuamente su situación como emigrante sin papeles.
Un conocido que trabajaba en la Unesco le ofreció entrar en la organización para poder formalizar su situación. Tras sopesar pros y contras, decidió aceptar y pese a que la pastelería era lo que más amaba en su vida, abandonó el negocio (lo que le costó su amistad con el francés) y se decantó por el puesto que le permitiría salir de la clandestinidad.
Pero su contacto nepalí fue trasladado a otro destino y él se quedó de pronto sin nada, en un país en el que no conocía la lengua y del que podría ser expulsado en cualquier momento.

SIN NADA EN LOS BOLSILLOS
Hemant vagó por las calles de París durante días con la desesperación in crescendo, hasta que se topó con una empresa de chicas au pair. “Al principio se negaron a contratarme por ser un hombre, pero insistí tanto que logré que me aceptaran por un periodo de prueba”, recuerda.
Una familia lo acogió finalmente, no sin escepticismo. Una pequeña demostración de sus dotes reposteras dejó a los niños prendados y a los padres encantados. Hemant los llevaba al colegio y les contaba historias de tierras lejanas, que los niños escuchaban fascinados.
Pasados unos meses, se le presentó otra oportunidad y comenzó a trabajar para una mujer de cierta edad como personal de limpieza. “No me importaba planchar o limpiar, pero lo que peor llevaba era limpiar zapatos, algo que como Brahmán jamás podría haberme permitido de vivir en Nepal”, explica aún medio avergonzado.
Hemant siguió escalando puestos en la elitista sociedad francesa. Se convirtió en el mayordomo de un rico empresario, un cambio que significó “uniforme y un poco más de clase”, bromea.
Con los años y mucho trabajo duro, conseguiría abrir su propia pastelería, su propia boutique, su propio restaurante. Empezó a hacerse conocido. Logró, si es que tal cosa existe, lo que podría llamarse el “european dream”.
UN HOMBRE FELIZ
“Cuando vino el rey de Nepal en 1981 fui invitado por la embajada y conocí a Jacques Chirac, que entonces era alcalde de París”, recuerda con orgullo.
Hoy, próximo a la sesentena, combina la promoción de Nepal a través de la casa cultural nepalí con su trabajo como intérprete en la Corte Nacional de Derecho de Asilo, donde ayuda a compatriotas que se encuentran en la situación que él se vio una vez, hace muchas vidas.
También posee varios negocios, ligados en mayor o menor medida a Francia y Nepal.
El sistema de castas, del que él abomina, volvió a cruzarse en su vida, cuando uno de sus hermanos repudió a su hija por casarse con un indio. Ante la negativa del padre, acompañó a la novia al altar y desde entonces no se relaciona con su hermano, una situación que lamenta, pero no cree que pueda cambiar en un futuro próximo.
Pero pese a las dificultades para hacer comprender a su familia el camino tomado, Hemant Upadhyay parece un hombre feliz.
El ministerio de Exteriores francés va a editar su historia en un libro para ponerle como ejemplo de emigrantes que llegaron a Francia y lograron labrarse un futuro de éxito.
“Y quizá también hagan un cómic contando mi vida”, explica con una gran sonrisa, mientras acaricia el manuscrito en el que narra su experiencia, aunque se le queda pequeño para contar una vida que son muchas vidas.
Antes de marcharme, me muestra con orgullo la primera página. Su relato empieza con una alusión una de las anécdotas que de cierta forma han marcado el rumbo de su vida: “Nací el 10 de marzo de 1956, el año en que Nepal entró en la Unesco”.
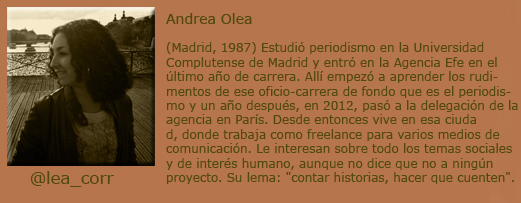
Etiquetas: paris
©2020
